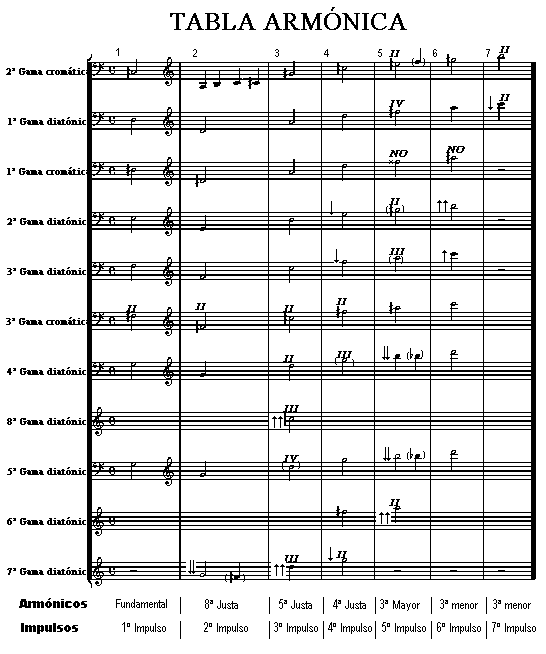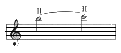| Kepa de Miguel Garbizu Algunas cuestiones referentes a la física del Txistu: La producción de armónicos y 2as posiciones. Kepa de Miguel es miembro de la Banda de Txistularis Municipal de San Sebastián y profesor del Conservatorio Superior de la misma ciudad. |
|
1994ko aprilan argitaratua,
Txistulari Aldizkariko157.alean.
Publicado en abril de 1994, en el nº 157 de Txistulari.
Preámbulo
No quisiera dar comienzo a este artículo sin antes contar una pequeña anécdota referente al mismo que me ocurrió hace unos cinco o seis años, y que demuestra la necesidad de seguir profundizando en estudios relacionados con la física del txistu, orientados todos ellos, lógicamente, a una mejora de nuestro instrumento en todos sus aspectos:
"Todavía recuerdo el día en que dos inquietos txistularis de Urnieta, Justo Egaña y Antton Jauregi, se presentaron en el aula del Conservatorio de Donostia en la que imparto mis clases de txistu, para que les explicara la razón por la que tanto había evolucionado nuestro instrumente en los últimos años. Siendo como eran veteranos y avezados txistularis, no dejaban de asombrarse con las nuevas técnicas y recursos instrumentales de los que hacía gala una joven que había entrado a formar parte del grupo de txistularis de su localidad. Tras una larga charla al respecto y el posterior intercambio de opiniones, uno de ellos comentó no sin cierta expresión de asombro, que se estaba precipitando al txistu a una carrera evolutiva tan espectacular que muchos txistularis podrían quedarse técnicamente retrasados o caducos, tal y como era su caso, si no se reciclaban a tiempo."
No cabe duda alguna sobre este hecho para todos aquellos que conocen de cerca la "movida" txistulari, bien sea como directores, intérpretes, e incluso admiradores de nuestro instrumento; Pero tampoco, que la evolución de un instrumento cualquiera es consustancial a la de la sociedad en la cual se practica. Es por ello que jamás debemos negarle la evolución al txistu, aunque ello suponga tener que actualizarnos en muchos de los aspectos que le son propicios, es decir, en su técnica, repertorio, construcción etc., y para ellos se han de analizar, reanalizar y poner en telas de juicio todas y cada una de las cuestiones inherentes al mismo. Y la primera de ellas es, sin duda alguna, la física del instrumento, a partir de la cual obtendremos un txistu de características propias, capaz de producir unos sonidos determinados y una técnica para producirlos.
En este artículo intentaremos ofrecer una visión actualizada de las posibilidades que nos ofrece la física dedicada al estudio de la producción de sonidos desde un punto de vista teórico, aplicada lógicamente a los instrumentos estandarizados actualmente en uso. Dejaré aclarada de antemano mi creencia de que la afinación del txistu ha de asentarse en unos de los grados de la escala, y a partir de ahí, las demás notas o intervalos que la componen, por lo que no voy a extenderme en discusiones bizantinas justificando dicha opinión frente a mentalidades, cada vez menos numerosas, que insisten en que los instrumentos folklóricos debieran haberse mantenido en su estado natural, primitivo e incluso arcaico. Pero los tiempos evolucionan en la medida en que lo hacen las civilizaciones y los individuos que las forman, por lo que las prestaciones exigidas a los instrumentos se intensifican constantemente. A los constructores de txistus es a quienes corresponden satisfacer estas necesidades.
1.- Algunas cuestiones previas
1.1.-Sobre la estructura del txistu
El grupo de instrumentos a bisel se integra en dos familias: una que comprende a las flautas traveseras y otra, la más antigua de las dos, a las de pico. La diferencia entre ambas familias no es esencial, ya que unas y otras, además de su sonoridad limpia y cristalina comportan idénticos elementos comunes: tubo o caña de sección cilíndrica, extremo superior cerrado para efectos acústicos, interior hueco, extremo inferior abierto, una columna de aire arrojada por el músico y varios orificios practicados longitudinalmente para producir la diversidad tonal.
Como una variante de las flautas de pico tenemos las flautas de tres orificios, muy extendidas a través de la historia y las civilizaciones. Tal es el caso de nuestro instrumento, el txistu, de origen y uso popular. Se trata de una flauta recta con boquilla metálica incrustada en la parte superior del tubo, bisel de idéntico material, y tres orificios en la parte inferior del tubo, dos en su cara anterior y el tercero en la posterior, que sirven para modificar la columna de aire y por consiguiente, la altura del sonido. Con sólo tres orificios, el txistu es capaz de producir casi tres escalas completas por combinación de sus agujeros y sobre todo, como base fundamental, por ser un instrumento sujeto a las leyes que gobiernan la producción de los armónicos.
1.2.- Sobre aspectos fisico-armónicos.
Un sonido musical procede de la vibración originada por un determinado instrumento. Este sonido, así creado, es de naturaleza compuesta, es decir, no es un sonido puro y único sino que se halla formado por una combinación de sonidos parciales llamados armónicos. El txistu produce una serie de armónicos limitada, es lógico, aunque bastante rica en número para que cada una de sus digitaciones si tenemos en cuenta que se trata de una flauta. En virtud de esta disposición natural consigue mediante una mayor o menor presión del volumen de aire insuflado a través del tubo todas las notas de su escala.
La ley que establece la sucesión armónica ha sido ampliándose paulatinamente a través de la historia, sobre todo de pocos años a esta parte merced a modernos y complicados sistemas electrónicos de análisis de espectros sonoros. Pero para el caso que nos atañe, se enumerarán única y exclusivamente aquellos que producen resultados sonoros objetivos: Fundamental, 8ª justa, 5ª justa,4ª justa, 3ª mayor y 3ª menor.
Conviene advertir al lector que la tónica de nuestro instrumento (Fa) se halla a una distancia interválica de catorceava superior (8ª justa + 5ª justa) de la tónica (Do 3) del piano. Se trata pues de un instrumento transpositor, por lo que al hablar de determinada nota o armónico habrá de tenerse en cuenta la traslación interválica anteriormente mencionada para obtener el sonido real correspondiente.
En todos los instrumentos de viento existen inherentemente formaciones de ondas que se corresponden exclusivamente a las características de cada parcial o armónico, por lo que cada instrumento produce un tipo de sonido reflejo de las características del armónico que lo genera, y viceversa, ya que ambas cuestiones se producen conjunta e inseparablemente.
Toda columna de aire contenida en un tubo, en este caso en el del txistu, es siempre longitudinal, siendo los nodos puntos de condensación o actividad nula, y los vientres por el contrario, de expansión o de máxima actividad. Sabemos que las vibraciones de una columna de aire contenida en un tubo abierto sólo pueden producir vientre en sus extremos, por lo tanto el txistu producirá la fundamental cuando vibre un único nodo en su interior:
![]()
Obligando a que la nota cambie de estado vibrando en dos nodos en el interior del tubo tras ejercer un cambio de presión en la columna de aire, obtendremos el armónico correspondiente a la 8 justa:
![]()
Con un nuevo cambio de presión obtendremos el armónico correspondiente a la 5 justa, en la que vibrarán tres nodos en el interior del tubo:
![]()
Con cada nuevo cambio de presión obtendremos la formación de un nuevo armónico, correspondiente a cada uno de ellos un nodo más que el anterior, y así sucesivamente hasta agotar la serie en un punto señalado debido a la saturación de vibraciones que sufre el tubo en relación a su longitud:
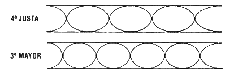
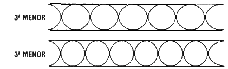
Es del todo sabido que la teoría no se corresponde muchas veces con la realidad. Al igual que en el caso que nos ocupa, ya que intervienen, aparte de factores constantes, como pérdidas de energía debidas a los rozamientos, elasticidad, porosidad, absorción del medio, etc., otros factores aleatorios como la temperatura y humedad ambiente, las impurezas arrastradas por la salivación, etc. Incluso los propios orificios, perforados sobre una pared de unos ó-7 mm. de espesor acentúan estos desfases de afinación, alejado de lo que podría considerarse como un medio ideal desde un punto de vista físico.
1.3.-Las diferentes gamas armónicas
Son todas aquellas posiciones o digitaciones en forma de apertura o cierre de orificios enteros sobre los que se produce la secuencia armónica establecida por la fsica-acústica. Las notas, que surge de la combinación de todas las digitaciones posibles en el txistu, podrán verse reproducidas en un esquema o cuadro sinóptico que se publica más abajo.
Primera Gama armónica (tubo cerrado)
Con todos los orificios obturados, de forma que vibre el tubo en toda su longitud, obtendremos el primer armónico de la serie, la fundamental RE, cuya forma de onda se describe como la más simple, con un único nodo en su centro y un vientre en cada uno de los extremos del tubo. Aplicando una mayor presión de aire y obligando a la onda a que adopte tras su descomposición una nueva forma, con una sinusoide mas, se producirá el siguiente parcial RE, a una octava justa del anterior. Aumentando paulatinamente la presión de aire le sucederán un LA, a una quinta justa del segundo armónico, otro RE, a una cuarta justa del tercero, un FA# a una Tercera mayor del anterior, otro LA a una tercera menor, y por último un DO3 con cierta tendencia a la baja a una tercera menor del anterior. A partir de este último parcial resulta imposible en los instrumentos de uso en Fa., producir nuevas notas debido a la saturación de vibraciones que sufre el tubo sonoro. El Fa# que se genera en esta gama armónica es el único cromatismo que se obtiene en nuestro instrumento mediante posiciones enteras, siendo su afinación más que satisfactoria
![]()
-Segunda Gama armónica (primer orificio abierto)
Antes de proceder al estudio de los armónicos resultantes de esta digitación conviene recordar que cualquier orificio practicado sobre un tubo sonoro tiene por finalidad acortar su longitud, y consecuentemente, la de la onda que se desplaza por su interior, de manera que en vez de liberarse por el extremo final del tubo lo haga anteriormente por el orificio en cuestión. Por lo tanto los parciales resultantes tendrán la misma forma de onda que todos los demás armónicos de una misma serie (fun, 8ª justa, 5ª justa...), pero de menor longitud. Las presiones insufladas para cada nota son también idénticas, así como los desdoblamientos producidos, obteniéndose comportamientos gemelos. El primer parcial resultante es la fundamental MI. A una octava justa obtendremos otro MI, un SI a una quinta justa, otro MI a una cuarta justa, un SOL# (*) que debería producirse a una tercera mayor y que por extrañas circunstancias se ahoga, y finalmente un SI de afinación bastante alta a una tercera menor de que debiera haber sido su anterior armónico.
![]()
NOTA: Las notas representadas con un (*) serán tratadas mas adelante, en el capítulo de la CORRECCIÓN DE EMBOCADURA.
-Tercera Gama armónica (Dos primeros orificios abiertos)
Aplicando esta digitación surgen nuevos sonidos, cuya longitud de onda es menor que la de los precedentes. A idénticas presiones de aire que las correspondientes a las anteriores Fundamentales, 8 justas, 5 justas, podrán obtenerse los armónicos FA, FA, DO, FA, un La3(*) que no se produce y un nuevo DO como último sonido resultante de esta serie:
![]()
-Cuarta Gama armónica (Todos los orificios abiertos)
Es la gama o digitación que menores longitudes de onda presenta. Los diferentes desdoblamientos de la onda producen un SOL (Fund.), SOL (8 justa), RE2 (5 justa) SOL3 (*)(4 justa), que no suena en la mayora de los instrumentos, SI (3 m) muy afinado a la baja y un RE sobreagudo (3 M) finalizando la serie. Las presiones a las que se someten estas notas, obviamente, son idénticas a las demás gamas armónicas.
![]()
-Quinta Gama armónica (Primer orificio cerrado)
Produce los mismos armónicos que la gama precedente. Suenan por tanto, un SOL en su estado fundamental, un nuevo SOL sobre la 8 justa, un terico RE4(*) para 5 justa, que no suena, otro SOL sobre la 4 justa, un SI en su tercera mayor, bemolizado diríamos, y finalmente un RE sobreagudo como tercera menor de esta serie.
![]()
-Sexta Gama armónica (Segundo orificio abierto)
Produce una nota intermedia entre MI y FA en su estado fundamental, pero aumentando la presión de aire ejercida sobre la boquilla del instrumento, de forma que ascendemos en la secuencia armónica, se produce un FA# como armónico de su cuarta justa. A diferencia del FA# e la primera gama armónica, la afinación de ésta ha solido ser históricamente de más dudosa calidad, por hallarse supeditado a la correcta dimensión del segundo orificio del txistu, aun cuando su uso ha sido más generalizado que el anterior. Se obtiene igualmente un LA2 con cierta tendencia a la alta como acción del armónico de tercera Mayor, de gran utilidad en nuestro instrumento por su clara sonoridad y ataque.
![]()
Séptima Gama armónica (Orificio posterior abierto)
Lo mismo ocurre con esta posición, un tanto irregular, pues produce en su estado fundamental una nota a medio camino entre FA# y SOL. No obstante, se producen dos notas de sumo interés para los txistularis: RE3, desafinado a la alta en su estado de quinta justa y un SOL2 de cierta tendencia a la baja correspondiente a su parcial de cuarta justa.
![]()
Octava Gama armónica (Segundo orificio cerrado)
Ya que la nota o primer armónico que produce en su estado fundamental, un SOL que ni es SOL natural ni SOL#, los demás parciales por los que discurre la secuencia armónica están también desafinados, no obteniéndose ninguna nota de interés particular salvo una especie de DO# que se produce con clara tendencia a la alta sobre su armónico de quinta justa, que posteriormente será aprovechado como DO#3.
![]()
1.4.-Método de Corrección de Embocadura.
Aportamos a continuación una breve explicación sobre la utilidad del Método de Corrección de Embocadura, proceso mediante el cual se consiguen sacar a la luz aquellas sonoridades oscuras que en su momento no llegaron a producirse que han aparecido durante loa explicación de las gamas armónicas señaladas por medio de un asterisco (*).
Durante muchos siglos, los constructores de instrumentos de viento de toda clase determinaron de forma empírica sus proporciones, medidas y formas. Pero sobre esta realidad han aparecido mentalidades reflexivas interesadas en las leyes que gobiernan los fenómenos acústicos o de producción de sonidos. Uno de estos, el gran constructor de órganos Cavaillé et Coll, presentó en la Academia de Ciencias de París el pasado siglo un informe preciso sobre las vibraciones de los tubos. En este informe se elaboró una minuciosa investigación sobre las divergencias comprendidas entre la longitud de cada tubo y la teoría que desde años se manejaba de manera rígida de acuerdo con las leyes de Bernouille, estableciéndose así lo que desde entonces se conoce como Corrección de Embocadura. En este informe se demuestra que en los tubos abiertos no se corresponde el final del mismo con el final del vientre de la onda, ya que esta se prolonga de acuerdo con la relación de 5/3 del diámetro del tubo.
Este fenómeno se demuestra experimentalmente ya que el txistulari aprovecha el exceso de onda resultante del tubo para aplicar el dedo meñique sobre su salida, acortando de esta forma la corrección de embocadura y logrando descender la afinación un semitono e incluso dos, tal como es el caso de las notas DO# y DO natural de debajo del pentagrama.
Debido a este mismo procedimiento pueden hacerse posibles todos aquellos armónicos que en su momento no pudieron ser sacados a la luz. Si aplicamos el dedo meñique sobre el extremo inferior del tubo, obturándolo o semiobturándolo para aquellos parciales enmudecidos, observamos que se hacen reales. Pero, ¿Cuál es la razón por la que se ahogan sin llegar a producir el sonido correspondiente?
Ya se ha explicado con anterioridad que la finalidad de un orificio es conseguir que la onda, en vez de liberarse por el extremo del tubo, lo haga anteriormente por el oficio en cuestión. Ocurre que una pequeña fracción de la misma continúa su recorrido hasta el final del tubo sin llegar a disiparse totalmente. En todos los casos se produce la circunstancia de que el resto sobrante de onda que no se ha canalizado por la perforación al efecto, y que discurre por lo que queda del tubo hasta extinguirse una vez llegado a su fin corresponde siempre con el parcial enmudecido.
Si obturamos el extremo final del tubo, de forma que impidamos que el componente de onda no liberado por el orificio tampoco lo haga a la terminación del aeroducto, conseguiremos que se produzca sobre la onda un efecto de rebote o vuelta hacia el punto de partida. Durante ese recorrido de retorno, la onda retomará el orificio del que anteriormente renegara, y por el que se liberará en ese momento, traduciéndose como sonido real.
El txistu es pues, en esencia y comportamiento, similar a un tubo de órgano, por lo que el método de corrección de embocadura resulta de sumo interés para los txistularis desde el punto de vista práctico.
1.5.-Cromatismo y notas alteradas.
La producción del cromatismo en nuestro instrumento se realiza como bien sabemos todos, mediante medias digitaciones. Esto hace que la afinación de las notas así producidas presente dificultades mecánicas propias difícilmente superables si no es mediante una cuidada técnica. La afinación de esas notas, al igual que ocurre con las correspondientes a las posiciones naturales, está estrechamente ligada a la presión con la que se emite el aire. Por otra parte, las notas del sistema temperado no resultan iguales para los instrumentos que funcionan por armónicos, tal y como es nuestro caso.
Las diferentes gamas cromáticas del txistu provienen de las gamas naturales, siendo así que las dos primeras se hallan supeditadas a la primera gama natural (la correspondiente a la obturación de todos los orificios) y la tercera gama cromática, a la tercera natural (la correspondiente a la apertura de los dos primeros orificios).
Primera Gama Cromática
Los txistularis antiguos, pastores, buhoneros, y en general gente iletrada, no conocían la existencia de medias digitaciones, y si las conocían apenas las usaban. La comunidad rural en la que debían desempeñar sus funciones no requería de melodías excesivamente recargadas, sino que por el contrario, más bien sencillas y aptas para el baile. La influencia de la música cortesana, con otro tipo de requerimientos musicales que los meramente folklóricos, y que bien pocas simpatías producía en Juan Ignacio Iztueta, hizo que algunos txistularis, que a su vez tocaban algún otro tipo de instrumento universal, se lanzaran al descubrimiento de los mecanismos por los que poder realizar el cromatismo. La teoría empleada, más que razonable, bien podría resumirse de la siguiente manera: "Si de RE a MI, que hay un tono, se abre un agujero entero, para obtener el medio tono correspondiente tendré que abrir medio agujero". Muy sencillo.
Esta digitación surgida de la apertura parcial del agujero correspondiente al dedo corazón, es pues una variante de la primera gama diatónica. Aplicando la serie armónica se obtienen: un RE# (fundamental), otro RE# (8ª justa) un LA# (5ª justa), un nuevo RE# (4ª justa) y un LA#(¿) verdaderamente desajustado. El FA# que debería haberse producido sobre el armónico de 3ª Mayor, resulta imposible, inexistente, incluso mediante la aplicación de la corrección de embocadura.
![]()
-Segunda Gama Cromática.
Al igual que la anterior, esta gama resulta ser una variante de la primera diatónica, pero en sentido inverso, ya que los sonidos resultantes bajan medio tono. La mentalidad empleada para su descubrimiento bien podría ser la misma que para el ejemplo anterior: "Para bemolizar o hacer descender la afinación de las notas surgidas de la obturación de todos los orificios del txistu, tendré que entrecerrar el único orificio disponible, el del tubo sonoro".
El primer armónico será un DO# (fundamental). Le siguen un DO# (8ª justa), y alterando mayormente la corrección de embocadura, un DO natural e incluso un SI de no muy buena sonoridad, y un LA si taponamos el tubo en su totalidad. Le siguen un SOL# (5ª justa), un MI# o FA2 (3ª Mayor), otro SOL# (3ª menor) y un SI natural (3ª menor), y en la mayoría de los txistus, con bastante esfuerzo y habilidad por parte del ejecutante, un DO# sobreagudo (2ª Mayor) para concluir la serie.
![]()
-Tercera Gama Cromática.
Si de FA a SOL, o de DO a RE2, entre las que existen un tono, se abre un agujero entero, para obtener el medio tono existente entre ambos corresponderá aplicar media digitación o apertura. De esta semiobturación del dedo pulgar se obtiene un FA#2 como fundamental, un nuevo FA#2 sobre la octava justa, un DO#2 como 5ª justa y la última nota, un FA#2 correspondiente a la 4ª justa, que no se obtiene con facilidad si no es por preparación, es decir, si no viene precedida de una nota ligada correspondiente al mismo impulso. Su obtención por ataque directo aun siendo posible, es mas que dificultosa.
![]()
1.6.- Conclusiones.
-
La obtención de los armónicos pedales o fundamentales constituye un nuevo campo sonoro del instrumento, ampliando su extensión en casi una escala completa mediante notas que hasta hace pocos años, si se conocían, apenas se utilizaban por su relativo poco volumen.
-
Con posiciones iniciales diferentes pueden obtenerse notas repetidas que teniendo un mismo sonido y afinación enriquecen considerablemente la gama sonora del txistu, posibilitando nuevas digitaciones hoy en día conocidas como segundas posiciones.
-
Cualquiera de las diferentes digitaciones realizadas a partir de un mismo parcial (fund, 8ªj, 4ªj, 3ªM, 3ªm, 3ªm...) poseen una idéntica presión o volumen de aire al que denominaremos impulso. Todas las notas agrupadas sobre un mismo impulso por tener una forma de onda idéntica, podrán ligarse sin problema alguno. Un cambio de impulso obliga, por consiguiente, a un cambio formal de onda, por lo que la ligadura entre notas de diferentes impulsos resulta difícil de realizar. Los impulsos quedan constituidos de la forma siguiente:
-Primer Impulso: Grupo de notas surgido del armónico de la fundamental |
|
| -Segundo Impulso: Grupo de notas surgido del armónico de 8 justa: | |
| -Tercer Impulso: Grupo de notas surgido del armónico de 5 justa: |
|
| -Cuarto Impulso: Grupo de notas surgido del armónico de 4 justa: |
|
| -Quinto Impulso: El grupo de notas surgido del armónico de 3 Mayor no presenta las mismas caractersticas que los anteriores ya que FA2 (MI#) y FA#4 pueden ligarse por un lado. Por el otro, los SOL#, en sus diferentes digitaciones, con los LA, sea cual fuere su digitación y el LA#. Los SI de las 4 y 5 gamas diatnicas, por su tendencia a la baja podrán ser aprovechados como Sib para la realizacin de trinos y semitrinos. Debido a la saturacin de notas del tubo las notas SOL#2, LA2, LA3 y LA# se entremezclan sonoramente con las respectivas del sexto impulso, pudiéndose realizar la ligadura entre ellas. |
|
| -Sexto Impulso: corresponde al grupo de notas surgido del primer armónico de 3 menor. Podrán ligarse un SOL# y LA por un lado, y por el otro, SI y DO. Los RE quedan aparte de estos dos grupos por presentar un volumen de aire superior a estos. |
|
| -Séptimo Impulso: Corresponde al grupo de notas surgido del segundo armónico de 3 menor. Ambas notas pueden ligarse sin problema alguno. |
|
2.-Segundas Posiciones
El concepto de afinación de un instrumento comprende el asentamiento definido de su tonalidad en uno de los grados de la escala cromática y la debida y justa relación interválica de las demás notas. Aun cuando se trata de precisar la afinación de los sonidos, debe hacerse notar al lector y txistulari que un cambio de presión hace variar la velocidad de la onda y consecuentemente la altura tonal de la nota formada. Este aspecto queda claramente reflejado en un aparato medidor de frecuencias.
Se ha podido comprobar igualmente que algunos de los valores prácticos obtenidos en la medición de las frecuencias difieren en muchos casos de sus teóricos correspondientes. Estas desviaciones se producen de forma más acentuada en las notas alcanzadas por medio de la apertura de algún orificio, y de entre estas, en aquellos que poseen menor diámetro. Las notas correspondientes a la vibración de todo el tubo sonoro obtienen resultados bastante más precisos.
El txistu es pues, a la razón de lo expuesto, un instrumento cuya serie armónica produzca sonidos perfectamente afinados en todos los casos, pero la aplicación de diferentes técnicas o recursos tales como el cambio de presión, posiciones correctoras, etc., podrán paliar la mayoría de estos desajustes, posibilitando una correcta afinación al instrumentista.
Las posiciones correctoras, o lo que la mayoría de los instrumentistas de viento conocen como "posiciones de tranquilla" constituyen el grupo de las segundas posiciones de nuestro instrumento, junto con algunas notas que se obtienen de forma repetida a través de otras digitaciones y que vienen representadas bajo subíndice numérico. La utilización de todas ellas es común tanto al txistu como al silbote, por lo que no merece ninguna diferencia sustancial que merezca la pena estudiar aparte.
Aunque a primera vista puedan resultar técnicamente embrollosas y una exagerada complicación más a las no pocas de que por sí presenta ya nuestro instrumento, lo cierto es que facilitan enormemente muchísimos aspectos mecánicos y técnicos hasta hace poco insalvables.
La selección de segundas posiciones, y que hoy en día se estudian con toda normalidad en la carrera oficial de txistu, no se ha realizado de forma arbitraria sino siguiendo tres importantes principios que han de combinarse de la mejor forma posible:
- Obtención del máximo rendimiento sonoro del instrumento.
- La posición natural, en virtud de la cual, el ejecutante ha de hallarse lo más cómodo posible para con su instrumento.
- Principio de la economía o del mínimo esfuerzo por el que se obtiene el máximo rendimiento mecánico con el mínimo esfuerzo.
El resultado de dicha selección constituye el grupo de las segundas posiciones actualmente en uso en nuestro instrumento y que serán agrupadas en pequeños subgrupos para una mejor comprensión de las mismas. Una característica común a todas ellas es el empleo que necesitan del dedo pulgar. Comenzaremos desde las notas graves, pasando por las intermedias hasta terminar en las agudas, intentando explicar, de forma razonada, el porqué de su uso y conveniencia en determinados pasajes en lugar de otras digitaciones.
2.1.-Primer Grupo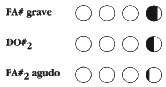
El primer grupo es el correspondiente a la tercera gama cromática. Para ello hay que meter o hincar la punta del dedo pulgar sobre el orificio, cerrándolo de manera más o menos precisa dependiendo de la afinación de la nota que deseemos obtener. A modo de sntesis, diremos que la apertura es mayor a medida que ascendemos en la escala.
2.1.1-La segunda posición del FA# grave resulta de obligado cumplimiento en el pasaje que reproducimos a continuación, ya que este tipo de pasajes, que siempre resultaban incómodos y desagradables por la inestabilidad o pérdida de equilibrio que acarreaban al instrumento, se han transformado en normales

El dedo meñique debe colocarse desde el comienzo del pasaje obturando el tubo para conseguir la desafinación a la alta del MI, mantenerse durante el FA#, ya que esta posición no afecta a su afinación y continuar hasta el SOL#. Puede utilizarse también en sentido inverso, es decir, en vez de partir de la nota MI, terminando en ella. Las digitaciones correspondientes a los orificios rodeados por el círculo punteado, indican que el dedo que actúa sobre él no debe moverse.
Salvo en este caso tan concreto, en el que la pedagogía del txistu nos ha demostrado la casi obligatoriedad de su utilización, para los demás pasajes es casi mejor seguir practicando la primera posición de FA#.
2.1.2.-La segunda posición de DO# es sumamente útil para ligar dicha nota con todas las correspondientes a su mismo impulso, es decir, con las del tercer impulso. Ejemplo:
![]()
2.1.3-La tercera posición del DO# surge como una variante de la segunda, cuya función es reducir el problema que supone tener que hincar repentinamente y de forma precisa el dedo pulgar sobre el orificio a modo de media digitación cuando éste se halla levantado de su orificio, es decir, cuando le proceden las notas SOL o RE2. La desafinación a la lata que produce la octava gama diatónica sobre esta nota se compensa posando el dedo pulgar sobre el borde inferior del orificio mediante un movimiento de pinzamiento entre los dedos pulgar e índice parecido al de querer sujetar algo con ambos dedos. Resulta también muy práctico para realizar trinos y semitrinos dentro de pasajes de notas del tercer impulso. La obturación que el dedo pulgar debe realizar sobre esta nota para una correcta afinación es igual al de la nota FA# grave del primer espacio.

2.1.4.-La segunda posición de FA# agudo resulta sumamente útil para ligarla a todas las correspondientes al cuarto impulso, a excepción del SOL, ya que para este caso siempre se procederá con la primera posición, la clásica, la de siempre. Su obtención por ataque directo suele ser bastante difícil, ya que tiende a partirse o decomponerse, pero no así si viene preparada o precedida por cualquiera de las otras notas.

2.2.- Segundo Grupo
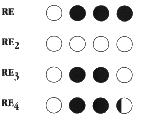 El
siguiente grupo de notas lo constituyen la nota RE de
la cuarta línea del pentagrama en sus cuatro versiones digitatorias: RE
primera posición, RE segunda posición, RE tercera
posición y, finalmente, un RE tercera posición (corregida),
cuya corrección se realiza con el dedo pulgar en la misma cantidad que
para el FA# grave y el DO3.
El
siguiente grupo de notas lo constituyen la nota RE de
la cuarta línea del pentagrama en sus cuatro versiones digitatorias: RE
primera posición, RE segunda posición, RE tercera
posición y, finalmente, un RE tercera posición (corregida),
cuya corrección se realiza con el dedo pulgar en la misma cantidad que
para el FA# grave y el DO3.
Es evidente que algunas notas presentan hasta tres e incluso cuatro posiciones diferentes, por lo que inmediatamente surge una profunda interrogante al respecto: Cómo diferenciarlas en un pasaje musical, o dicho de otra manera, cuando utilizar unas y otras? La respuesta es: PARA OBTENER MEJOR Y MS LIMPIOS DETERMINADOS PASAJES LIGADOS Y PARA CONSEGUIR SECUENCIAS SONORAS HOMOGÉNEAS, AUN CUANDO NO EXISTAN LIGADURAS.
La primera posición de DO# y RE se unen por sus características sonoras a las notas inmediatamente superiores, por lo que siempre suelen aparecer como las notas más graves de un pasaje musical Si ligamos de forma independiente cada una de estas notas a las demás de su mismo impulso, se comprenderá fácilmente
![]()
Por el contrario, DO#2 y RE2 forman parte del impulso de las notas correspondientes al armónico de 5 justa, siendo además las notas más agudas del pasaje musical. Desmenuzando el tercer impulso de la misma forma que en el párrafo anterior, podrá verse con claridad.
![]()
El RE tercera posición se utiliza como nota puente para cuando hay transición de las notas del tercer impulso a las del cuarto. En el ejemplo musical podremos apreciar que, de no existir dicha nota, el txistulari se vera obligado a partir la escala en dos secuencias, la primera de ellas realizando la ligadura hasta el RE2 y luego otra desde el RE en adelante

2.3.- El tercer grupo
2.3.1.- El FA# de la quinta línea del pentagrama posee hasta cuatro posiciones diferentes. La primera se estudia desde un principio y se obtiene de forma natural o mediante aperturas enteras al igual que la cuarta posición. Ambas posiciones se han utilizado indistintamente a través de la historia, según las preferencias del instrumentista, ya que ninguna de las dos presenta dificultades notorias para su digitación. Hoy en día se ha generalizado el uso de la primera posición entre todos lo txistularis, pero la cuarta presenta un interés particular y casi exclusivo cuando se utiliza junto a la segunda posición de MI# o FA, que a su vez se digita inseparablemente don la segunda del FA#.

2.3.2.-La nota SOL de encima del pentagrama presenta también tres posiciones o digitaciones para su empleo. La primera de todas ellas se realiza obturando el orificio del dedo corazón y no el correspondiente al índice. No obstante, podrá permitirse esta posición cuando se realicen vibratos, única y exclusivamente.
![]()
2.3.3.-La segunda posición,en cambio, aun produce una ligera tendencia de su afinación hacia la baja, presenta una sonoridad limpia y cristalina, sin raspaduras ni resonancias de notas inferiores tal como es el caso de la primera posición cuando se la somete a muy poca presión de soplado para conseguir un efecto de piano. En éstos casos suele ser muy práctica la segunda posición, corrigiendo su desafinación abriendo parte del orificio correspondiente al dedo corazón.
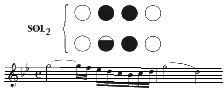
2.3.4.-La tercera posición de SOL es muy práctica para producir trinos y semitrinos de FA. Ya se ha explicado anteriormente que dicha nota no se producía si no era mediante la aplicación del efecto de corrección de embocadura. No obstante, cuando su valor es especialmente breve puede hacérsela sonar durante un pequeño instante antes de que se descomponga. Las batidas del dedo pulgar han de ser bastante rápidas y regulares no alejándose excesivamente del orificio, ya que de lo contrario dicha nota suele llegar a enmudecer.
2.3.5.-La nota LA de la primera línea adicional de encima del pentagrama puede efectuarse de tres formas diferentes. La primera de ellas con todos los orificios tapados, como siempre, y la segunda como en la primera posición del FA#. La ventaja de esta segunda posición de LA estriba en la seguridad de ataque que presenta, muy al contrario de la primera posición, bastante insegura e incluso sucia en este aspecto, dado que produce la mayoría de las veces una especie de ruptura o chasquido bastante molesto. Resulta muy útil en arpegiados veloces, en ligaduras e incluso para pasajes a modo de pianos y pianísimos. Como inconveniente fundamental, esta segunda posición presenta una afinación bastante alta, y aún cuando pueda pasar desapercibida habrá de corregirse en muchos casos de acuerdo a criterios interpretativos.
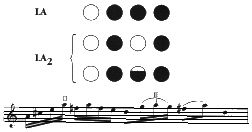
2.3.6.-El Sib de encima del pentagrama no se produce en ninguna secuencia sonora de las gamas armónicas que produce nuestro instrumento, por lo que la mayora de los txistularis la han intentado evitar tanto como les ha sido posible. Ningún txistu, o al menos pocos, consegua emitirla con cierta claridad, por lo que su uso se restringa lo más posible, y no es de extrañar. Es por lo tanto una nota falsa, que hoy en da se consigue mediante una complicada digitación basada en trampear la afinación a la alta del LA2. No obstante, el armónico de 3 mayor que se produce sobre la cuarta y quinta gama diatnica puede aprovecharse como Sib debido a la acentuada desafinación a la baja que presenta: Resulta sumamente difcil por ataque directo pero son muy prácticas para realizar floreos cromáticos sobre el LA.
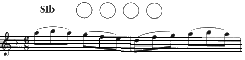
2.4.-Cuarto grupo
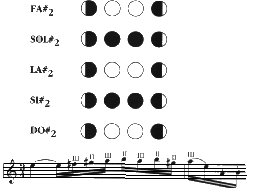 El último grupo de las segundas posiciones lo constituyen varias notas diferentes, y que por la relación que mantienen en los pasajes agudos resultan muy cómodas de articular conjuntamente. Además, no se han tratado anteriormente para dejarlas en un único bloque común. En realidad, no son segundas posiciones propiamente dichas, pero se utilizan como tales por el pequeño trampeo que se realiza sobre ellas para conseguir, por un lado una mejor y más cómoda digitación, y por el otro un sonido menos hiriente, más suave y por lo tanto más acorde con el resto de las notas de la escala. Para ello, se mantienen fijos e inmóviles los dedos pulgar y meñique. El primero de ellos se hinca sobre el orificio posterior dejando apenas una cuarta parte del mismo al descubierto y el segundo, por el contrario obtura el orificio correspondiente al final del tubo. Se moverán únicamente y a la par, los dedos índice y corazón, bien sea abriendo sus respectivos orificios que cerrándolos.
El último grupo de las segundas posiciones lo constituyen varias notas diferentes, y que por la relación que mantienen en los pasajes agudos resultan muy cómodas de articular conjuntamente. Además, no se han tratado anteriormente para dejarlas en un único bloque común. En realidad, no son segundas posiciones propiamente dichas, pero se utilizan como tales por el pequeño trampeo que se realiza sobre ellas para conseguir, por un lado una mejor y más cómoda digitación, y por el otro un sonido menos hiriente, más suave y por lo tanto más acorde con el resto de las notas de la escala. Para ello, se mantienen fijos e inmóviles los dedos pulgar y meñique. El primero de ellos se hinca sobre el orificio posterior dejando apenas una cuarta parte del mismo al descubierto y el segundo, por el contrario obtura el orificio correspondiente al final del tubo. Se moverán únicamente y a la par, los dedos índice y corazón, bien sea abriendo sus respectivos orificios que cerrándolos.
Todos los txistularis hemos podido comprobar más de una vez la importante diferencia de sonido que suele haber entre las notas graves y las medias de la escala, así como entre las medias y las agudas, las más voluminosas de todas. Existe una técnica fácil 0ara reducir el volumen de las notas superiores, consistente en dejar una pequeñísima fuga de aire a través del dedo pulgar a modo de respiradero. Dicha técnica puede emplearse desde la nota RE de la quinta línea hasta el DO de encima del pentagrama. En todo este proceso existe una especie de ley de compensaciones ya que abrir el orificio por detrás supone desafinar la nota a la alta, pero por otro lado, al reducir su volumen para hacerla piano suele desafinarse a la baja. Compensando debidamente el empleo de estos extremos, podrá darse con la afinación exacta de la nota.
Por otro lado, todavía se puede ablandar el ataque le las notas SOL#, LA SI y DO si además de la técnica anteriormente expuesta aflojamos los dedos hasta dejarlos rozando el borde de su respectivo orificio, como si flotaran sobre ellos.
Publicamos a continuación para finalizar este artículo, un cuadro resumido de la TABLA ARMÓNICA.