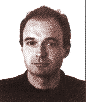| Juantxo
Vega Aginaga. La Articulación (II) (de la Banda de Txistularis Municipal de San Sebastián) |
|
1995ko urrian argitaratua,
Txistulari Aldizkariko 164 alean.
Publicado en Octubre de 1995, en el nº 164 de Txistulari.
Ver: La Articulacin (I)
Se trata de aplicar al txistu la misma técnica que a la
flauta de pico. Me baso para as hacerlo en la idea de que son instrumentos similares en
un sentido, y es que el sonido se produce de la misma manera en ambos: la columna
de 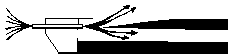 aire atraviesa libremente el canal hasta el punto en el que el
aire es dividido en dos. Parte del mismo saldrá fuera del instrumento y la otra
penetrará dentro del tubo:
aire atraviesa libremente el canal hasta el punto en el que el
aire es dividido en dos. Parte del mismo saldrá fuera del instrumento y la otra
penetrará dentro del tubo:
Ciertamente por su naturaleza, el txistu necesita una cantidad de aire superior a la de la flauta de pico contralto, que sería su homóloga en tamaño, y la articulación en el registro agudo necesita una mayor presencia. Pero, por lo demás, si hay algún instrumento cuya técnica haya sido estudiada en profundidad y del que el txistu pueda beneficiarse, ése es la flauta de pico.
Las ideas que expongo provienen, en parte, de mis clases con el profesor de flauta de pico, del Conservatorio Superior de Barcelona, Josep Mara Saperas (1), así como de algunos cursillos; parte son del método The modern recorder player, de Walter van Hauwe (2). Y por último, también hay algo de mi propia cosecha.
La idea central de mi anterior artículo seria la de fijar la lengua en la posición ie (3)y a partir de ella, mover sólo la punta, que contacta siempre con la misma zona del paladar. Los laterales de la lengua están en contacto con los laterales de las muelas superiores (por supuesto, sin presionar absolutamente nada contra ellos) y la lengua aunque permanece fija, está muy relajada. El movimiento de la punta es, también, lo más relajado y natural posible. Esta última palabra me parece clave. Naturalidad es lo que tenemos que conseguir.
Entre los consejos que daba, figuraba el de no abrir mucho la mandíbula ya que, decía, «a mayor apertura, mayor distancia ha de recorrer la punta de la lengua hasta el paladar». Añadiría ahora otra razón importante, y es que a mayor apertura de mandíbula, más espacio habrá para la lengua y, por lo tanto, más dificil será fijar su posición. Esto me lleva a proponer otra forma de introducir el txistu en la boca distinta a la habitual.
COLOCACIÓN DEL TXISTU EN LA BOCA
La forma más común, y la que yo utilizaba, es la expuesta por José Ignacio Ansorena, en su método Txistu Gozoa, es decir, forrando ligeramente los dientes inferiores con el labio inferior. Sin embargo, la he cambiado y he adoptado la misma que me han enseñado para la flauta de pico.
La posición sería la siguiente: adelantamos ligeratriente ambos labios como si fuéramos a dar un beso o a pronunciar una «u», y en esta posición introducimos el txistu en la boca. No hay peligro de que la boquilla toque los dientes ya que queda a una cierta distancia. Tampoco resulta problemática andando por la calle. Hay que cuidar, eso sí, de que los labios forren bien toda la boquilla, de manera que no se nos escape aire por los laterales y penetre todo en el canal. No es conveniente que estén completamente relajados. Tienen que ejercer una ligera presión sobre la boquilla.
La principal ventaja de esta forma de proceder es que nos permite tocar con una apertura mínima de mandíbula, de hecho está casi cerrada. Es decir, y esto es lo importante, si adoptamos esta posición nos va a resultar más sencillo fijar la posición de la lengua.
DISTANCIA DEL LOMO DE LA LENGUA CON RESPECTO AL PALADAR
Hablaba en mi anterior artículo, de la influencia que tienen los sonidos vocálicos que acompañan a las consonantes con las que articulamos. No es lo mismo articular «ta» que «tu» o «te» o «ti», ya que aunque la consonante es la misina, cada sonido vocálico supone una distancia distinta del lomo de la lengua con respecto al paladar. ¿Cuál debe ser dicha distancia? Voy a proponer la misma que me han enseñado para la flauta de pico. A mi modo de ver, resulta ideal también para el txistu.
Si pronunciamos «ie», y echamos los labios hacia delante, como he propuesto en el apartado anterior, comprobaremos que automáticamente pronunciamos la «u» francesa. Haced la prueba: «ie» ® ü
Esta «ü» sería la distancia que propongo. Si a alguien no le convence, que pruebe entre la «i» como distancia mínima y yo diría que la «e», como máxima. La «a» y la «u» como posiciones fijas me parecen distancias demasiado grandes.
COMO FINALIZAR LAS NOTAS
Cuando articulamos «t» «d» o «r», la punta de la lengua se despega del paladar y da paso al aire que produce el sonido. Para interrumpirlo lo que haremos es volver a cerrar el paso del aire, llevando de nuevo la punta al paladar. Podemos decir que rnientras la punta esté libre va a haber sonido, y mientras esté en contacto con el paladar el sonido se interrumpe.
En la «t», la superficie de lengua que contacta es mayor que en la «d» o en la «r». Esto hace que en una serie de notas articuladas con «t», la punta permanezca un poco más de tiempo en contacto con el paladar. Lo cual va a produicir un pequeño momento de silencio entre nota y nota, que va a ser inayor que con la «d» o la «r». Con la «r», dicho momento de silencio es tan pequeño que resulta prácticarnente imperceptible, y por eso produce tin efecto legatísimo.
En la flauta de pico se distinguen rnatices en los finales de las notas. Así, si hacemos un final pensando en una «t» va a ser algo más brusco que si pensamos en Una «d»; sin embargo, estas matizaciones no creo que terigan mucha importancia para el txistu. Lo que sí es importante es que sea la lengua la que corte el paso del aire, y no la garganta. Ya hablé de ello en mi artículo anterior.
Hace unos meses, en la prirnera quincena de septiembre, estuve en un curso de flauta de pico, en Murcia. La profesora, una concertista de prestigio, empleaba con frecuencia una forma de finalizar las notas quie yo desconocía. Consiste en, rnanteniendo la punta libre, dejar de soplar y abrir la boca al mismo tiempo. La apertura de la boca es debida a que de otra manera sería imposible evitar un rápido diminuendo al final de la nota, con la consiguiente caída en la afinación. Se obtiene un final muy suave y funciona MUY bien con el txistu. No se puede realizar en pasajes rápidos. La apertura de la boca tiene que ser, por supuesto, discreta
UNA NUEVA ARTICULACION:
lerre-lerre (Ganassi) o didd'le-didd'le (Quantz)
En algunos métodos antiguos de flauta se menciona esta articulación, que se usa mucho en la flauta de pico. Yo todavía no la domino, así es que no nie atrevo a afirmar que sea de mucha utilidad para el txistu.
La primera parte de la articulación es sencilla: se trataría simplemente de articular una consonante «d» Lo complicado viene después, porque no hay ningún sonido castellano que se le parezca. Intentemos pronunciar tina especie de «d» seguida de una «l», «dl», pero, y aquí está el quid de la cuestión, sin despegar para nada la punta del paladar. ¿Cómo es posible, si hemos explicado que cuando la punta está pegada al paladar interrumpimos por completo el paso del aire? Sólo hay una irianera: dejando que el aire salga por los laterales. Y ésta es la «historia» de esta articulación. En el mismo momento en que la punta contacta con el paladar, el aire sale por los laterales. Para los que saben inglés, les puede servir la palabra «Iittle» (pequeño). Pero cuidando de que en la segunda sílaba, «ttle», la punta permanezca en todo niorriento en contacto con el paladar.
Es una articulación que se usa en pasajes rápidos y suena muy ligada. Cuando se domina, se obtienen velocidades similares a las del golpe de garganta. El principal problema con el txistu es que la sílaba «di» tiene poco poder, y dudo que sea posible articular notas del registro agudo con ella. Yo, de momento, he conseguido emplearla en fragmentos en los que la «dl» es un intervalo descendente.
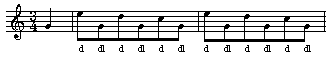
Puede que en el futuro cambie de opinión; pero, actualmente, pienso que no merece la pena dedicarle muchas horas con el txistu. Quede constancia de que existe y de que, cuando menos en algunos fragnientos, se puede emplear.
SUGERENCIAS Y CONSEJOS
En mi anterior artículo decía que había muchas posibilidades de combinar las distintas articulaciones. Quiero ahora ilustrarlo con algunos ejemplos, aclarando que no son las únicas articulaciones posibles y, quizás, tampoco las mejores. Son simplernente eso, sugerencias.
- Cuando esternos tocando una melodía delicada y lenta, conviene que la articulación pase lo más desapercibida posible, y que el espacio de silencio entre las notas sea también cí menor posible. Una «d» suave y sobre todo la «r» van a ser lo más apropiado. Por supuesto, también la ligadura sin articulación..
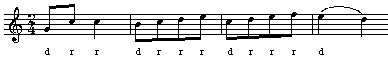
- En el otro extremo, la articulación nos puede servir para resaltar las notas importantes de tina línea melódica. El siguiente ejemplo va a sonar muy distinto si articulamos una «u» en todas las notas o si lo hacemos de la siguiente manera:
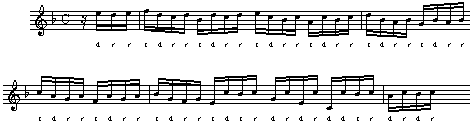
- Aqu. la articulación nos ayuda a resaltar las notas marcadas con (t) y a que las otras permanezcan en un segundo plano.
- Las notas finales de un fragmento (inciso, semifrase, frase ... )
se suelen articular suavemente y no se suelen acentuar.
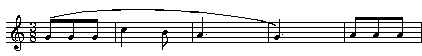
Pongo este ejemplo como podría haber puesto cualquier otro. Consideremos la nota sol del cuarto compás de este fandango. Si pensamos en ella como primera nota de un tres por ocho, la vamos a articular nítidamente y la acentuaremos, o cuando menos, va a ser un acento más suave que el del primer compás. Sin embargo, si pensamos en ella como nota final de una semifrase la articularernos suavemente y no la vamos a acentuar. En general, y creo que éste es un buen consejo, es bueno cambiar el «chip» y no pensar en notas aisladas y compases, sino en frases musicales y en sus divisiones y subdivisiones. Nos va a ayudar mucho a ser más musicales.
Las combinaciones «t + d» y «d + r» se usan mucho. Hay que tener en cuenta que son consonantes que conectan muy fácilmente, es un movirmento muy natural para la lengua.
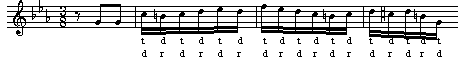
Es una articulación que resulta muy apropiada en los típicos pasajes de txistu en los
que una voz superior canta una melodía y otra inferior repite una misma nota.
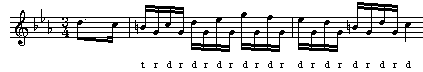
En el curso de música antigua que he mencionado antes, tuve ocasión de escuchar una interesante conferencia a cargo del célebre laudista Hopkinson Smith. El tema central era la tendencia del mundo moderno a la uniformidad, frente a la diversidad del mundo antiguo. Como ejemplos en lo musical puso la escala temperada, gracias a la cual, dijo, todos los pianos modernos están desafinados; en los violines, hoy en día, se trata de conseguir una igualdad absoluta entre los movimientos de bajada y subida del arco, mientras que antiguamente se tenía en cuenta que la bajada, por el propio peso del brazo y del arco, tenía una sonoridad distinta que la subida; y en lo referente a la articulación, a partir del siglo pasado el ideal sonoro es que las notas suenen lo más igual posible.
He mencionado esta conferencia simplemente para aclarar que la articulación de la flauta de pico no persigue este ideal sonoro de igualdad absoluta. La «t» es no solamente un poco más nítida que la «d», sino también un poco más larga. Lo mismo la «d» con respecto a la «r». Sin embargo, no hay que intentar resaltar estas diferencias, que resultan casi imperceptibles al oyente.
La articulación puede servimos para sugerir dinámicas. Como sabemos, el txistu tiene poca capacidad para hacer fuertes y pianos. Aunque cada nota admite un margen de maniobra, el aumento o disminución de la cantidad de aire afecta a la afinación y a la calidad del sonido. Una manera de sugerir un eco puede ser no soplando menos, sino simplemente haciendo las notas más cortas:
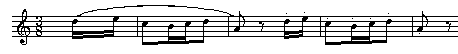
APRENDER, DESAPRENDER, REAPRENDER
Hace unos días, me comentaba un amigo txistularí que él tenía la costumbre de articular contactando la punta de la lengua con los dientes y que estaba intentando corregirlo, pero que le resultaba difícil. Al menor despiste se daba cuenta de que estaba tocando de nuevo en los dientes. Esto es algo muy normal y que sucede siempre. Entre los profesores de instrumento hay un comentario muy extendido que es el de que «es preferible explicar algo nuevo que intentar corregir un defecto». Quiero hacer una reflexión al respecto.
A lo largo del aprendizaje de un instrumento hemos ido creando hábitos o automatismos. Un automatismo es una acción que no precisa ya de nuestra atención. Así, los que tocamos un instrumento ya no tenemos que concentrarnos en cómo lo cogemos, corno articulamos, cómo respiramos, o si la lengua y los dedos van a la vez, etc.... porque son problemas que hernos ido resolviendo durante el proceso de aprendizaje. Y se puede decir que aprendemos en la medida en que creamos automatismos. Pensemos, por poner un símil, en las prirneras lecciones de la autoescuela o en la primera vez que salimos a conducir en una ciudad. Teníamos que fijamos de forma consciente en todos los instrumentos, en coordinar el embrague, meter las marchas, recordar el código, .... hasta que al final se crean hábitos, y todos esos pequeños patrones que hemos aprendido de forma concienzuda se armonizan en una suave unidad de conducta. Ahora ya podemos escuchar la radio, disfrutar del paisaje y mantener una conversación al mismo tiempo que conducimos, ya que una vez que fiemos creado automatismos nuestra atención consciente puede focalizarse hacia otras cosas. Lo mismo sucede con el instrumento y con el aprendizaje de cualquier cosa en general.
Volviendo al instrumento, es posible que nuestros automatismos no sean los que nos proporcionen los mejores resultados posibles. En cuyo caso es mejor cambiarlos. Pongamos otro símil y pensemos en un tenista de competición que no tiene un buen saque. El entrenador se ha dado cuenta y va a proceder a modificar la posición de los pies, el movimiento del brazo, la altura a la que eleva la pelota .... en definitiva va a descomponer lo que era una sola pieza de conducta, un saque, en algunos de sus componentes y lo reconstruirá de manera que, al final, el tenista pueda ejecutar un saque más efectivo. En general, desaprender conlleva descomponer o desmenuzar una acción en sus distintos componentes y tomar conciencia de ellos. Transcurrido un período habremos creado un nuevo automatismo. Hemos «re-aprendido».
Centrándonos ya en la articulación, si queremos cambiar nuestra forma de articular va a pasar un período en el que, como el tenista, tendremos que poner toda nuestra atención en los distintos factores que la configuran: punto de contacto en el paladar, distancia del lomo de la lengua, apertura de la mandíbula, ... Y tendrernos que luchar contra los antiguos hábitos, porque la lengua tenderá a moverse de la manera a la que estaba acostumbrada y la punta «irá sola» al sitio que le era habitual. Hasta que al final del período hayamos creado un nuevo automatismo.
Este período variará dependiendo del empeño que pongamos, de nuestras facultades y de la naturaleza de lo que tengamos que cambiar. Si se trata de retrasar un poco el punto de contacto de la lengua o, quizás, de cerrar un poco más la mandíbula, lo tenemos fácil. Si en vez de contactar con la punta lo hacemos con todo el lomo y, además, movemos la mandíbula en cada articulación, lo tenemos más complicado. Pero poniendo empeño, se consigue siempre.
Para terminar, simplemente animaros a que experimentéis esta forma de articular porque merece la pena. El siguiente ejercicio me parece muy apropiado tanto para los que deseen experimentar como para los principiantes:
- Pronunciamos ie y adelantamos los labios hasta obtener la u francesa: ie...
- Poniendo mucho cuidado de no modificar en nada esta posicin, introducimos el txistu en la boca presionando ligeramente con el labio superior para evitar que se escape aire (4) .
- Empezamos a articular moviendo slo la punta de la lengua. Y preparados para tocar de entrada, y durante un perodo, peor... para acabar tocando mucho mejor.
NOTAS:
(1) Ver Lo visual y lo cinestésico en la enseanza del instrumento, Txistulari, n 167 [§]
(2) The modern recorder player de Walter van Hauwe, Ed. Schott. [§]
(3) Alguno se preguntará por qué ie y no simplemente e. La i hace que los laterales de la lengua contacten con los laterales de las muelas superiores. [§]
(4) También podemos pronunciar ininterrumpidamente la , incluso con el txistu en la boca. [§]