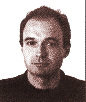| Juantxo Vega Aginaga La Articulación |
|
1995ko urrian argitaratua,
Txistulari Aldizkariko 164 alean.
Publicado en Octubre de 1995, en el nº 164 de Txistulari.
Ver: La Articulacin (II)
En este artículo voy a tratar de explicar la forma de articular que se emplea en la flauta de pico y que yo utilizo también con el txistu. Como en ambos instrumentos el sonido se produce de manera similar, pienso que lo que es válido para la flauta de pico a nivel de articulación y de respiración puede serlo también para el txistu. Hemos de tener en cuenta además, que la técnica de la flauta de pico ha sido estudiada más en profundidad, y podemos aprovecharnos de ello.
Como comprobaréis, esta forma de articular difiere de la expuesta por J.I. Ansorena en su método Txistu Gozoa(1)Creo que, por razones que expondré más adelante, es mejor. De todas formas, ésta es una cuestión también de gustos personales, y como sabemos «sobre gustos no hay nada escrito». Lo inteligente en estos casos es hacer la prueba y decidirse después. La «buena» será siempre la que más nos guste, o lo que es lo mismo, la que más nos satisfaga musicalmente. Y vayamos al grano: Pronuncia: iiieee.
Describamos la posición de la lengua mientras pronunciamos la «e»: los laterales de la lengua están en contacto con los laterales de las muelas superiores. La punta de la lengua se halla libre, a muy poca distancia del paladar.
Pronuncia ahora:
iiieeeetetetete...
iiieeeedededede...
iiieeerererere...
Intenta que al pronunciar los «te», «de», «re» la lengua permanezca en la posición «ie» y la mandíbula no se mueva. Lo único que se mueve es la punta de la lengua, que entra en contacto con el paladar. Por supuesto, con estas salvedades van a sonar distinto que los «te», <de», «re» del lenguaje hablado normal. Si lo prefieres, puedes hacerlas soplando pero sin pronunciarlas, es decir, sin sonido de las cuerdas vocales.
Es importante fijar lo más posible la posición de la lengua, de manera que sea sólo la punta la que tenga libertad de movimiento. Digamos que la punta necesita de la estabilidad del cuerpo central de la lengua para poder funcionar bien. La siguiente analogía puede ayudarnos a comprender la lógica de todo esto: si quieres mover un dedo muy rápidamente, no mueves el brazo entero y la mano, mueves simplemente el dedo(2).
Prueba con el txistu. Para empezar, mejor sobre una misma nota, el do medio por ejemplo. Verás que aunque en las tres consonantes la lengua entra en contacto con la misma zona del paladar, las tres suenan distintas. El motivo es que la superficie de lengua que entra en contacto es distinta en cada caso. En la t contacta un poco más de superficie que en la d, y en la d un poco más que en la r. Por eso el orden de mayor a menor nitidez sera t, d, r. Esta última es la que nos proporciona un mayor efecto legato. Al ejecutarla sobre una misma nota, la sensación sonora es que la articulacin es mínima (3).
Es imposible especificar exactamente con qué zona del paladar contacta la punta de la lengua. Aunque partiendo de la posición «ie» la punta se dirige por sí sola a una zona muy concreta, si queremos podemos hacer la prueba de adelantar o retrasar muy ligeramente dicha zona, hasta encontrar el punto que más nos satisfaga. En ningún caso tocaremos los dientes superiores ni sus alveolos.
LAS CONSONANTES K Y G
El principal problema de estas consonantes es que las «explosiones» se producen más lejos del instrumento que las de las «t», «d», «r». Por este motivo es fácil que suenen más suaves, sobre todo si los músculos respiratorios no proveen un impulso de aire constante. Si esto sucede, el aire tiene que alcanzar su velocidad a partir de esas lejanas «explosiones» y resulta imposible conseguir una articulación regular. Con una presión constante, el aire ya tiene su propia velocidad, y la articulación lo único que hace es «dar color» al sonido.
Algunos consejos:
- Sopla con naturalidad y mantén siempre el mismo impulso de aire.
- Que sea sólo la punta de la lengua la que trabaje, y que esté lo más relajada posible. No muevas la mandibula (un defecto bastante común), ni ninguna otra parte del cuerpo. Un espejo viene muy bien.
- Asegúrate de que la punta de la lengua contacta siempre con la misma zona del paladar.
- Asegúrate de que sientes los laterales de la lengua en contacto con los laterales de las muelas superiores.
- No abras mucho la mandíbula. A mayor apertura, mayor distancia ha de recorrer la punta de la lengua hasta el paladar, y esto va a perjudicar a la articulación.
Un comentario sobre este último punto. Una apertura grande de mandíbula produce un cambio en el sonido, que se vuelve más «redondo» o más «grueso», por decirlo de alguna manera. No es que la cavidad bucal al agrandarse actúe de caja de resonancia. Lo que sucede es que al aumentar el tamaño del canal de aire, éste circula a menor velocidad. El mismo efecto se puede producir si soplamos en posición de bostezo, o si modificamos la posición de la lengua: compara, por ejemplo, la diferencia entre una posición «i» y una posición «u». En esta segunda, «el cuerpo» de la lengua se aleja del paladar, lo que hace que el canal de aire sea mayor. No es una cuestión nimia: cuanto más alta sea la posición del «cuerpo» de la lengua más se estrechará el canal de aire y, por lo tanto, su velocidad aumentará. Lo cual significa que para conseguir la misma afinación de una nota determinada necesitaremos menos cantidad de aire (4). Y a la inversa. De aquí la importancia de controlar la posición de toda la lengua, y no sólo la de la punta. Combinando esta variación de tamaño del canal de aire con un cierre controlado de la laringe se logra realizar el vibrato. Pero éste es otro tema.
Volvamos a lo nuestro. Prueba a combinar las articulaciones sobre una misma nota primero, y luego sobre distintas. Hay muchas posibilidades:
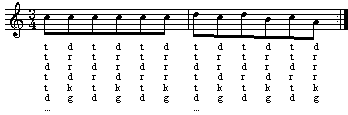
A un oyente le puede resultar muy dificil distinguir qué tipo de combinación estamos empleando, porque las diferencias entre ellas son muy pequeñas. Lo único que va a oír es una serie de notas bien articuladas.
Intenta conseguir la mayor velocidad posible con las «t», «d», «r»,. El secreto está en mantener la lengua muy relajada y en que el movimiento no sea mayor del estrictamente necesario. A la inversa, prueba a emplear también las combinaciones «t» «k» y «d» «g» en fragmentos que no sean rápidos.
Prueba a hacer un staccato con la «d» o con la «r» en vez de con la «t»:
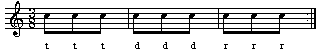
El staccato hace referencia a la duración de la nota y no a la mayor o menor nitidez del ataque.
Practica con tus propios ejemplos, o sobre fragmentos de canciones. Experimenta.
Voy a exponer ahora las ventajas que considero que tiene esta forma de articular sobre otras:
- La posición «ie» viene a ser la de la lengua en reposo. O sea que a partir del reposo efectuamos el mínimo movimiento posible. La velocidad va a ser por lo tanto mayor.
- Las distintas combinaciones con las «t», «d», «r» dan lugar a una articulación más variada y rica en matices.
- Es una articulación mucho más suave que la que producimos cuando la punta de la lengua toca los dientes superiores o inferiores. Personalmente la prefiero (5).
- Se produce menos saliva, porque el movimiento de la lengua es mínimo. En efecto, tanto mover excesivamente la lengua como mover la mandíbula son factores que favorecen la segregación de saliva. ¡Tomad nota los que dejáis charcos!
GARGANTA ABIERTA, GARGANTA CERRADA
Solemos decir que al tocar un instrumento de viento el aire debe salir libremente y no hay que cerrar la garganta. Puede que más de uno no sepa muy bien qué es eso de cerrar la garganta. Me parece interesante aclararlo porque creo que es un problema que condiciona la forma de tocar de mucha gente. Más que una descripción teórica, lo que pretendo es que tomemos conciencia de cuándo lo hacemos, y sobre todo de si lo hacemos al tocar. En los siguientes casos cerramos la garganta:
- Sopla fuerte, como si apagaras una tarta de cumpleaños y, manteniendo el empuje de los músculos abdominales, corta repentinamente el paso del aire.
- Haz el mismo esfuerzo que cuando estamos estreñidos.
- Toma todo el aire que puedas y contén la respiración. El aire no puede salir porque cerramos la garganta. (Date cuenta de lo fácil que es hacer lo mismo sin percatarnos cuando tocamos un instrumento).
- Silba una melodía picando las notas y sin mover la lengua. Mantén el mismo impulso de aire. Verás que separas las notas cerrando la garganta. Se escucha un leve sonido gutural.
- Repite con y sin sonido la vocal «a»: a,a,a,a,a,...
Esto tiene sus consecuencias a la hora de articular. Si articulamos correctamente, la punta de la lengua es la única responsable de separar las notas. Pero puede suceder que sea la garganta y no la lengua, la que corte el paso del aire. Unos leves pero perceptibles sonidos guturales suelen ser señal inequívoca de que esto sucede.
Los que tocan tensos son grandes candidatos a cerrar la garganta. Toca lo más relajado posible. Cuida detalles como no levantar el hombro cuando tocas el tamboril, no mover las cejas,... Hazte la siguiente pregunta mientras tocas: «¿En qué parte de mi cuerpo hay una tensión innecesaria?-. Raro será que no la haya en ninguna. Relájala.
En todos los ejemplos anteriores hemos hablado de un cierre total de garganta. Pero se puede cerrar también parcialmente. Esto sucede, por ejemplo, cuando se oye el paso del aire tanto al inspirar como al espirar. Si soplamos de esta manera en el instrumento resulta un sonido tenso y de poca calidad. Es fácil además que notemos una sensación como de tensión en la garganta, inspirar de forma ruidosa es una buena manera de coger mucho menos aire.
El siguiente ejercicio puede ser útil:
- Inspira por la boca y siente el aire en los dientes. - Hazlo de nuevo, pero sintiéndolo ahora en el paladar.
- Repite la operación, pero siéntelo ahora en la garganta.
- Seguimos hacia abajo. Prueba a sentirlo ahora en el cuello. Quizás te cuesta un poco más pero es también fácil.
- Intenta sentirlo ahora en el pecho. Es más dificil, pero se puede conseguir. Aunque no lo logres, si inspiras «con intención de» sentirlo puede ser suficiente.
Las tres primeras inspiraciones son muy «ruidosas». La cuarta se escucha pero poco. La quinta es completamente silenciosa. Señal de que el aire pasa con entera libertad. Una vez que lo hayas conseguido intenta que ésta sea la forma de inspirar que empleas con el instrumento.
El siguiente ejercicio puede servir para corregir sonidos tensos y vibratos incontrolados. Es muy sencillo pero da resultado.
- Sopla con naturalidad. Esto es algo que todos sabemos hacer: Introduce mientras soplas el txistu en la boca. Da igual qué nota salga. Verás que el vibrato ha desaparecido (nadie sopla naturalmente con vibrato) y el sonido no es tenso. Todo esto a condición, claro está, de que en el momento de introducir el txistu en la boca ¡no cambies la forma de soplar!
Unas pocas palabras sobre respiración para redondear el artículo. Puede que alguien piense que la forma de respirar es idéntica para todos los instrumentos de viento. No es así. Compara, por ejemplo, el empuje del diafragma que es necesario en una trompeta para dar una nota aguda en fuerte con la prácticamente ausencia total de resistencia al paso del aire que caracteriza a instrumentos como la flauta de pico o el Ixistu.
Los flautistas de pico hacen la respiración de manera un poco antinatural. Procuran retrasar en lo posible la subida del diafragma, manteniendo al máximo la expansión de los músculos abdominales. Parece que, entre otras ventajas, consiguen un mayor control de la columna de aire. Yo lo estoy practicando. Así que no estaría bien que me extendiera ahora sobre un tema que yo mismo no domino.
Si alguien está interesado en estos temas, le recomiendo el libro The Modern Recorder Player de Walter van Hauwe, Ed. SHOTT. Es un tratado en tres volúmenes sobre la técnica de la flauta de pico escrito por quien, posiblemente, sea el mejor pedagogo del instrumento en la actualidad. Es prolijo y detallado donde los haya. La pega es que está en inglés y no lo han traducido de momento al castellano. Para el txistu puede ser aprovechable lo referente a la articulación, respiración y quizás el vibrato.
Y nada más. Las que os he expuesto no son las únicas articulaciones que se emplean en la flauta de pico, pero sí las principales. No os volváis locos con las combinaciones de las «t», «d», «r». Son diferencias de matiz que tienen todo su sentido en la flauta de pico, pero no creo que haya que darles demasiada importancia con el txistu (6). Si finalmente decides adoptar esta forma de articular, lo más importante es fijar la posición de la lengua y eliminar vicios. Espero que algo de lo que he dicho os sirva.
NOTAS
- (1) .Me comunica José Ignacio que él mismo nunca ha articulado así, y que no está de acuerdo con su exposición. Tiene preparada otra sustancialmente distinta para la próxima edición del método.
- (2) .Se podria pensar que lo mejor es tener la lengua completamente relajada y lista para moverse de cualquier manera a cualquier sitio. No es recomendable. Si fijarrios su posición, nuestra articulación mejorará.
- (3) .Para los intervalos en los que es necesario articular, ésta creo que es la mejor manera de ejecutar la ligadura.
- (4) .Algunos métodos emplean la sílaba «ti» para explicar el picado, otros «ta», otros «tu»; yo he optado por «te»... No son exactamente iguales. En el instrumento «ta» o «tu» suenan ligeramente más bajos de tono que «ti».
- (5) .La mayor o menor suavidad dependerá de la superficie de lengua que contacta. Si, por ejemplo, colocamos la punta debajo de los dientes inferiores, ésta va a ser considerable, y va a dar lugar a una articulación muy neta y marcada.
- (6) .En el método citado se refiere a ellas como «sutilezas».